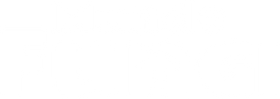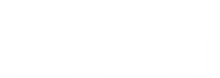El poder del placebo: cómo el cerebro puede ayudarte a sanar

¿Qué es el placebo?
En el mundo de la medicina moderna, el placebo ha dejado de ser solo una herramienta de control en ensayos clínicos. Hoy, se reconoce como un poderoso aliado en el camino hacia el bienestar. Aunque no contiene ingredientes activos o farmacológico, su influencia en el cuerpo y la mente puede generar cambios reales y positivos en nuestra salud.
¿Cómo actúa el efecto placebo en el cerebro?
Diversos estudios han demostrado que, al recibir una sustancia placebo, muchas personas experimentan mejoras similares a las del grupo que toma un medicamento real. Esto ocurre incluso sin saber que lo que reciben es inerte. Lo que se activa no es el fármaco, sino un complejo mecanismo cerebral que busca recuperar el equilibrio del organismo.
La Dra. Luana Colloca, médica e investigadora de la Universidad de Maryland, llama a este fenómeno la activación de nuestra “farmacia interior”. Nuestro cerebro puede liberar sustancias químicas que reducen el dolor, alivian la ansiedad y nos hacen sentir mejor. La expectativa de mejoría es, por sí sola, un disparador bioquímico.
¿Es psicológico o fisiológico? La ciencia detrás del placebo.
Este efecto no es mágico ni psicológico: es fisiológico. La neurociencia ha comprobado que cuando esperamos sentirnos bien, se activan circuitos cerebrales relacionados con la recompensa y el alivio. De ahí que el efecto placebo pueda ser útil en casos de dolor, fatiga, depresión o náuseas.
Los límites del placebo
Sin embargo, tiene sus límites. El placebo no puede curar una infección bacteriana, reducir un tumor o reemplazar una cirugía necesaria. No es una cura milagrosa, pero sí un complemento valioso. Y por eso, la ciencia está interesada en entender sus mecanismos con mayor profundidad.
Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) financian investigaciones que buscan comprender cómo funciona el placebo a nivel cerebral. Además, exploran su aplicación en tratamientos médicos reales, como una forma de reducir la dependencia de ciertos fármacos, especialmente aquellos con efectos secundarios severos.
Uno de los avances más prometedores son los llamados "placebos de extensión de dosis". Se trata de emplear placebos en lugar de algunas dosis reales, prolongando así los efectos del medicamento y disminuyendo su consumo. Esto puede ser especialmente útil en tratamientos prolongados para enfermedades crónicas.
En el caso de los opioides, por ejemplo, el uso de placebos podría reducir el riesgo de adicción. Al disminuir la dosis sin comprometer el alivio del dolor, se abre una puerta para tratar de forma más segura a millones de personas. Aunque aún se encuentra en fase experimental, los resultados iniciales son esperanzadores.
¿Es necesario creer que se está tomando el medicamento activo para que el placebo funcione? No necesariamente. La ciencia muestra que las expectativas, el contexto del tratamiento e incluso la confianza en el profesional de salud influyen directamente en la eficacia de un tratamiento, placebo incluido.
En un experimento, se demostró que si a una persona se le informa de forma honesta que recibirá un placebo, pero también se le explica que estos han demostrado efectividad, puede experimentar mejoras. Incluso ver a otra persona sentirse mejor con un tratamiento puede influir positivamente.
Por eso, la relación entre paciente y médico es clave. Una comunicación empática y de confianza puede potenciar el efecto del tratamiento, ya sea farmacológico o no. La experiencia positiva con el profesional también actúa como catalizador del bienestar, sumando al efecto placebo.
Hoy, el placebo no es solo una pastilla sin principio activo. Es un reflejo de cómo cuerpo y mente trabajan juntos. Comprenderlo mejor puede ayudarnos a diseñar terapias más humanas, integradoras y efectivas. Porque, a veces, la esperanza bien guiada también es medicina.